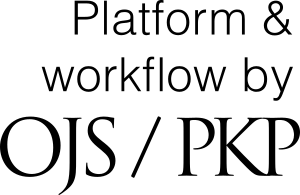Sociológica. Año 40, número 111, enero-junio del 2025, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología; Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México; teléfono 5318-9502. Página electrónica de la revista: www.sociologicamexico.azc.uam.mx y dirección electrónica: revisoci@azc.uam.mx Editora Responsable Dra. Olga Sabido Ramos. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título número 04-2014-102009575600-102, ISSN 2007-8358, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Mtra. Alejandra Delfina Arriaga Martínez, Departamento de Sociología, Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México; fecha de la última modificación: 29 de enero del 2025. Tamaño del archivo 4MB.
Las opiniones expresadas por las personas autoras no necesariamente reflejan la postura de la editora responsable de la publicación.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.